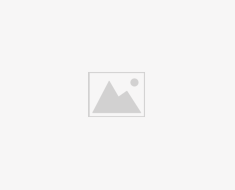No me explico, sinceramente, la incapacidad que demuestran algunos empresarios actuales para adaptarse a la época en que viven y dar pasos hacia la modernidad. Vamos, que parece que no se enteran en qué mundo viven y, parecen insensibles a que, con su actitud, sus empresas anden por caminos que amenazan sumirlas en la más plena obsolescencia. Simplemente por aquello de que “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”.
Siempre he comparado al empresario con un jugador de póquer; se le dan unas cartas y con ellas decide sus bazas, y en función de su juego, se retira o juega, apuesta y arriesga.
Aunque la comparación es pura caricatura, a mí me sirve para demostrar ese endemoniado asombro que me preocupa.
Hace 50 años el juego del empresario se desarrollaba en un tapete con muy pocas cartas.
A uno se le ocurría una idea, buscaba medios, se empeñaba hasta los ojos, y el Banco financiaba. Claro que para esa financiación exigía firmas y avales. No le importaban las ideas ni el proyecto ni la capacidad del solicitante. Lo decisivo era quién había detrás; primaba la seguridad de los bienes que responderían al préstamo. Tenias 100 y te prestaba 25. Eso obligaba a buscar socio; tarea inaudita que acababa generalmente en uno del oficio, que también deseaba la independencia, o en la familia que se sentía en la obligación de ayudar al aventurero. Si la cosa progresaba el socio desaparecía por imperativo categórico «o vendes o compras». La familia, en cambio, ni compraba ni vendía, la sentencia era “cierre” si pintaban bastos y «de aquí no se mueve ni Dios», si las cartas eran oros. Así, amparado por la sangre, su juego era a ganador, corriendo él sólo con el riesgo de la apuesta, «apáñate como puedas pero no pidas dinero», era el consejo inapelable.
Como el jugador de cartas aquel empresario era un hombre de instinto y siempre arriesgado. Sin apenas formación sus principios básicos se limitaban generalmente a mínima mano de obra, compras baratas y ventas según la oportunidad y, sobre todo, intuición y estar alerta al mercado. Nada que ver con los tiempos dorados de la posterior sociedad de consumo. Había subdesarrollo y se vendía sólo lo necesario. Si el negocio funcionaba, venía luego la ampliación y, los más atrevidos, cruzaban las fronteras a la aventura de nuevos mercados. Pasados los apuros, el empresario próspero lucía su bonanza con un Mercedes, un chalet cercano, y enviaba a los niños a estudiar «para que tengan la suerte que yo no tuve».
Examinemos ahora lo que hay sobre el tapete en la mesa de nuestros emprendedores del 2007:
viven en un mundo de consumo y abundancia, y en una sociedad con impulsos de compra imparables que, en muchos casos, llega a la adicción. Disfrutan de una globalización que les permite acceso a todos los mercados del mundo. Disponen de una información “on line” inimaginable tiempo atrás. Las comunicaciones entre los mismos empresarios y sus consumidores les permiten una coordinación de actividades insospechada a través de intranet y extranet. No podemos negar que la existencia de una hiperinformación abierta a todos genera, a su vez, un campo de batalla mas difícil: la hipercompetencia.
Si el proyecto es bueno, y supone innovación y avance en tecnología aplicada, el papel del socio de por vida se puede sustituir por una asociación temporal con sociedades de inversión o con las poco valoradas Sociedades de Capital Riesgo. Incluso las instituciones financieras, es verdad que a remolque de su propia competitividad, ya contemplan con otro talante los proyectos de los “pelaos”.
“las empresas alicantinas están a la cola de las nuevas tecnologías” y apunta, entre otros datos, que “el uso comercial de las tecnologías de la información y comunicación está por debajo de la media nacional”. Datos éstos referidos sólo al uso de lo que inventaron otros. No quiero pensar en las estadísticas referidas a la investigación y lanzamiento de nuevos productos. Cuando hay crisis sectoriales se exige que los estamentos oficiales solucionen el problema. Hasta se pide que los Ayuntamientos intervengan para solucionar los problemas originados por la imprevisión y la ceguera de los empresarios que, por lo visto, viajan mucho y ven poco.